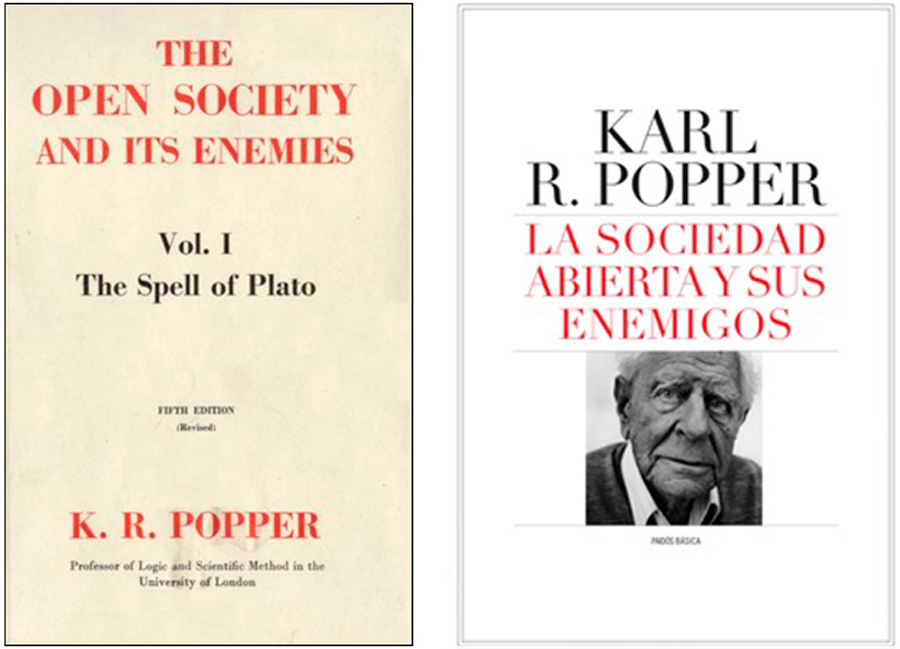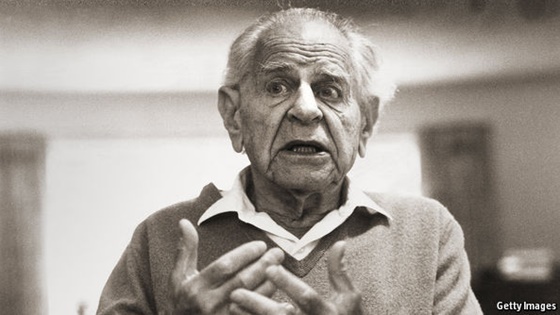«En 1988, The Economist invitó al filósofo Karl Popper a escribir un artículo sobre la democracia. Este se publicó el 23 de abril de ese año y abogó por un sistema bipartidista.»
El Profesor Sir Karl Popper publicó su libro: «La sociedad abierta y sus enemigos» en 1945. Sin embargo, en el artículo que acaba de republicar The Economist y que compartimos líneas abajo, Popper se pregunta si su teoría central sobre la democracia (a la que no caracteriza como “el gobierno del pueblo”) había sido entendida.
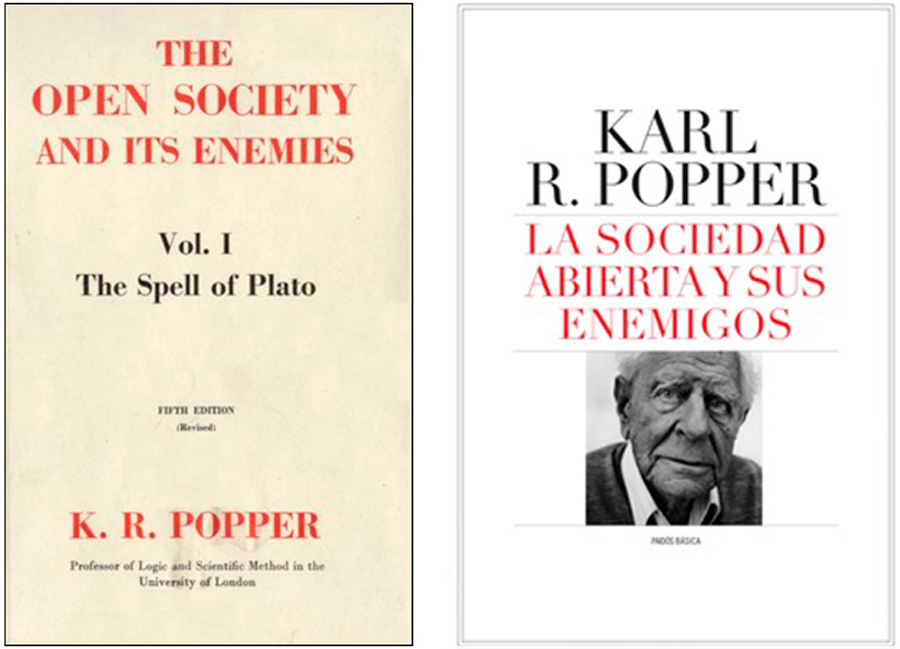
El artículo de Popper pone en la mesa de debate, ideas muy sabias sobre algunos elementos fundamentales para tener mejores posibilidades de lograr esa esquiva democracia efectiva, en la que puedan confiar e identificarse todos los ciudadanos.

Las ideas fuerza más importantes que Karl Popper comparte es dicho artículo son:
- La pregunta fundacional de la democracia: ¿Quién debe gobernar? Cuya respuesta milenaria fue: “El Pueblo”, debe ser cambiada por: “¿Cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”.
- A pesar de las bonitas palabras que adornan las democracias, en ninguna parte gobierna efectivamente el pueblo.
- Popper postula el Estado de Derecho que establece la destitución pacífica de un gobierno por los votos de la mayoría.
- Gobiernan los gobernantes y desafortunadamente los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.
- La representación proporcional abre una brecha entre los intereses de los ciudadanos y los de los parlamentarios que responden a los partidos que representan antes que a la gente.
- Cada distrito electoral debe tener su representante directo y ser responsable de sus actos ante su base electoral.
- La representación proporcional lleva a la multiplicación del número de partidos y, así, los gobiernos de coaliciones se hacen inevitables.
- Un gobierno de coalición implica que los partidos pequeños ejerzan una influencia desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno. Significa la dilución de las responsabilidades.
- Por lo tanto, se pierde la fuerza redentora del “día de elecciones como el Día del Juicio [político]”.
- Popper defiende el bipartidismo como un sistema que impulsa, de mejor manera, un proceso continuo de autocrítica. Dice que hay que luchar por el bipartidismo. «En la práctica, el bipartidismo promueve partidos más sensitivos, constantemente alertas y flexibles que el multipartidismo».
- Al poner al representante de la gente por encima de los lazos partidarios, aboga por la libertad del congresista de cambiar de partido.
Este aporte al pensamiento político nos llega en un muy buen momento, pues al estar en medio de un proceso electoral, nuestras percepciones sobre la calidad del parlamento están a flor de piel y, al inicio del próximo gobierno deberemos terminar el debate sobre la reforma política del Estado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente leer y debatir las ideas de Karl Popper, que The Economist ha visto conveniente volver a publicar en estos días. (Ver también su versión original en inglés: Karl Popper on democracy).
Karl Popper sobre la democracia
Del archivo de The Economist: una nueva visita a la sociedad abierta y sus enemigos
The Economist
31 de enero de 2016
Traducido y glosado por Lampadia
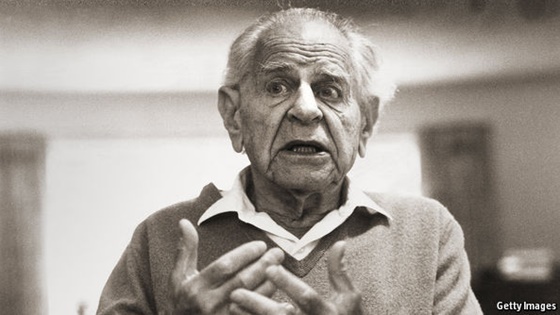
Mi teoría de la democracia es muy sencilla y muy fácil de comprender para cualquiera. Pero su problema fundamental es que es tan diferente de la teoría original de democracia que todos dan por entendida, que pareciera que esta diferencia no ha sido comprendida.
Este artículo se divide en tres partes. La primera establece lo que se puede llamar la teoría clásica de la democracia: la teoría del gobierno del pueblo. La segunda es un resumen de mi más realista teoría. La tercera reúne algunas aplicaciones prácticas de mi teoría, como la respuesta a la pregunta: “¿Qué diferencia práctica trae la nueva teoría?”.
La teoría clásica
La teoría clásica dice que la democracia es el gobierno del pueblo y que el pueblo tiene derecho a gobernar. Para fundamentar esto, se han dado varias razones; pero no las voy a revisar acá, más bien examinaré algunos antecedentes históricos de la misma.
Platón fue el primer teórico que hizo distinciones entre las distintas formas de la Ciudad-Nación. Él distinguía entre: 1) monarquía, el gobierno de un hombre bueno y la tiranía, una forma distorsionada de la monarquía; 2) aristocracia, el gobierno de unos cuantos hombres buenos y la oligarquía, una forma de distorsión de la monarquía; 3) democracia, el gobierno de los muchos, de todo el pueblo. La democracia no tenía dos formas, pues los muchos siempre formaban el populacho, de modo que la democracia era una distorsión en sí misma.
Desde Platón a Karl Marx y más allá, el problema fundamental era y sigue siendo el siguiente: ¿quién debe gobernar un Estado? (Y uno de los principales puntos en que hago hincapié es que el problema así planteado, debe ser sustituido por otro totalmente diferente.) La respuesta de Platón era simple e ingenua: deben gobernar “los mejores”. Si es posible, solo los mejores de todos. La siguiente opción sería: los pocos mejores, los aristócratas. Pero ciertamente no los muchos, el populacho, el demos (pueblo).
Antes de Platón la práctica era la contraria: el que debía gobernar era el pueblo o demos. Todas las decisiones políticas importantes eran tomadas por la asamblea plenaria de los ciudadanos. Esto se llama hoy “democracia directa”.
Por lo tanto sabían que la votación popular podía conducir al error, aun en los asuntos más importantes. Los atenienses estaban en lo cierto: las decisiones tomadas democráticamente, y aun los poderes otorgados a un gobierno por sufragio popular, pueden ser erradas.
El principio de la legitimidad (en mi opinión, vicioso) desempeña un papel fundamental en gran parte de la historia europea. Mientras las legiones romanas eran poderosas, los Césares fundaban su poder en el siguiente principio: los ejércitos legitiman (por aclamación) al gobernante. Pero con la decadencia del Imperio, el problema de legitimación se volvió urgente y se amparó en los ‘Dioses-Césares’.
Para la siguiente generación, el monoteísmo cristiano constituiría la solución al problema. En adelante, el gobernante lo haría por la gracia de Dios, un Dios único y universal.
Así, en la Edad Media la respuesta a la pregunta “¿quién debe gobernar?” devino en el principio: Dios es quien gobierna, y El gobierna a través de sus legítimos representantes humanos. Tal principio acabaría por enfrentarse, primero por la Reforma, y luego por la revolución inglesa de 1648-49 que proclamó el derecho divino del pueblo a gobernar, lo que devino en la dictadura de Oliver Cromwell.
A la muerte del dictador se regresó a la antigua forma de legitimidad y fue su violación por James II, lo que condujo a la “Gloriosa Revolución” de 1688 y al desarrollo de la democracia británica a través de un gradual fortalecimiento del poder parlamentario. La legitimidad de la monarquía no era ya un principio confiable y tampoco era el gobierno del pueblo.
Karl Marx seguía obsesionado con la pregunta de Platón, que él formulaba así: “¿quién debe gobernar?, ¿los buenos o los malos –los trabajadores o los capitalistas?” Y aun aquellos que rechazaban la existencia del propio Estado en nombre de la libertad, no podían sacudirse el peso de aquel viejo problema mal planteado, ya que se autodenominaban anarquistas, es decir, contrarios a toda forma de gobierno. Su fracasado intento por olvidar el “¿quién debe gobernar?” puede incluso despertar nuestra simpatía.
Una teoría más realista
En “The open society and its Enemies”, sugerí reconocer un problema totalmente nuevo como el fundamental de una teoría política racional: el nuevo problema ya no se formularía preguntando “¿quién debe gobernar?”, sino mediante una pregunta muy diferente: “¿Cómo debe estar constituido el Estado para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin derramamiento de sangre?”
En contraste con el problema anterior, éste es uno más práctico –más aún; casi técnico. Y las llamadas democracias modernas son todos excelentes ejemplos de soluciones prácticas al nuevo problema, aun cuando no hayan sido diseñadas conscientemente así. En efecto, todas ellas adoptan lo que podríamos ver como la solución más sencilla: El principio de que el gobierno puede ser destituido por el voto de la mayoría.
En teoría esas democracias modernas siguen basadas en el viejo problema y en la completamente impráctica ideología de que el pueblo, la totalidad de la población adulta, es el que gobierna o debe gobernar por derecho propio como último y único legítimo gobernante. Pero en ninguna parte puede decirse que sea el pueblo el que verdaderamente gobierna. Los que gobiernan son los miembros de un gobierno, lo cual, desafortunadamente, incluye a los burócratas, nuestros servidores civiles o nuestros ‘amos inciviles’, como los llamaba Winston Churchill, a quienes es difícil, si no imposible, hacer responsables de sus actos.
¿Cuáles son las consecuencias de esta sencilla y práctica teoría de gobierno? Mi forma de plantear el problema y mi solución simple al mismo se centra en torno al Estado de Derecho que postula la destitución pacífica de un gobierno por los votos de la mayoría.
La mayor parte de las Constituciones requieren más que una votación mayoritaria cuando se intenta enmendar o cambiar por otra, alguna de sus propias provisiones; y, del mismo modo, exigen también, una mayoría “calificada” de dos tercios, y hasta de tres cuartos, para eventuales votos contra la democracia.
Todas esas dificultades teóricas pueden ser evitadas si dejamos de preguntarnos “¿quién debe gobernar?” y lo reemplazamos por el nuevo problema más práctico: ¿cómo evitar las situaciones en que un mal gobernante cause mucho daño? Cuando decimos que la mejor solución conocida es la de una Constitución que permite a una mayoría destituir a un gobierno, no estamos afirmando que la mayoría estará siempre acertada. Ni siquiera decimos que usualmente estará acertada. Solo decimos que este muy imperfecto proceso es lo mejor que se ha inventado hasta ahora. Winston Churchill decía bromeando, que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás conocidas.
Este es el meollo del asunto: cualquiera que haya vivido alguna vez bajo otra forma de gobierno –es decir, bajo una dictadura que no puede ser derrocada sin derramamiento de sangre-, sabrá que una democracia, imperfecta como es, merece que se luche por ella y –creo yo- hasta morir por ella.
Podemos basar toda nuestra teoría en que sólo hay dos alternativas conocidas: la dictadura o alguna forma de democracia. No basamos nuestra decisión en la bondad de la democracia, que puede ponerse en duda, sino únicamente en la maldad de una dictadura. Todo dictador, por benévolo que pueda ser, le robará a todos los demás sus responsabilidades.
La representación proporcional
La vieja teoría y la creencia de que el gobierno por el pueblo y para el pueblo constituye un derecho natural, o un derecho divino, son las bases de los argumentos que se esgrimen a favor de la representación proporcional. Porque si el pueblo gobierna a través de sus representantes, y lo hace por mayoría de votos, es de suponer que la distribución numérica de la opinión entre esos representantes sea el más fiel reflejo posible de la que prevalece entre aquellos que son la fuente misma del poder legitimado por sus votos: el pueblo.
Este argumento se viene abajo cuando uno descarta la vieja teoría y puede así advertir en forma desapasionada, y sin demasiados prejuicios, cuáles son las inevitables (y seguramente no buscadas) consecuencias de la representación proporcional. Y éstas son devastadoras.
En primer lugar, la representación proporcional confiere a los partidos políticos, así sea tan sólo indirectamente, una categoría política que de otro modo no habrían podido alcanzar. Porque yo no puedo ya escoger a una persona en la que confío para que me represente: únicamente puedo escoger a un partido. Del mismo modo, aquellos que pueden representar a un partido son escogidos sólo por su partido. Y así como las personas y sus opiniones merecen siempre el mayor respeto, las opiniones adoptadas por los partidos (esos instrumentos típicos de promoción personal y búsqueda de poder, con todas las intrigas que ello implica) no pueden identificarse con las del común de los humanos: ellas son ideologías.
Cuando una constitución no estipula la representación proporcional, los partidos no necesitan ni ser mencionados. Ni necesitan tampoco que se les dé una categoría oficial. El electorado de cada distrito electoral hace llegar a la cámara a su representante particular. Que éste haya postulado por sí solo o que se una con otros para formar un partido, es asunto suyo, que en todo caso, deberá explicar y justificar ante su electorado.
Su deber es representar los intereses de toda la gente que representa, con lo mejor de sus habilidades. Esos intereses son, casi invariablemente, los del resto de los ciudadanos de su distrito y de la nación. Esos son los intereses que debe perseguir con todo su conocimiento. El es personalmente responsable ante las personas.
Este es el único deber y la única responsabilidad del representante y debe ser reconocida por la Constitución. Si el representante considera que además tiene algún deber con un partido político, esto debe obedecer únicamente a la creencia de que su conexión con tal partido le permite cumplir, mejor que sin ella, con su deber primordial. En consecuencia, también es su deber abandonar el partido, o establecer contacto con otro, cuando advierte que su deber primordial puede verse favorecido por cualquiera de esas dos medidas.
Todo esto desaparece cuando la Constitución de un Estado establece la representación proporcional. Pues en el sistema de representación proporcional el candidato busca su elección únicamente como representante de un partido. Si resulta elegido, será mayormente, si no únicamente, por pertenecer y representar a un partido. Su mayor lealtad debe ser ante su partido y su ideología; no a la gente (con excepción, tal vez, de los líderes del partido).
Por lo tanto, su deber nunca será votar contra su partido. Al contrario, se ve comprometido moralmente con el. Pero si se da el caso de que su conciencia no se acomode a la situación, debe renunciar, no sólo a su partido sino también al parlamento.
De hecho, el sistema dentro del cual resultó electo lo despoja de toda responsabilidad personal; lo transforma: de una persona que siente y piensa, a una máquina de votar –lo cual es para mí una razón suficiente para estar en contra de la representación proporcional, porque lo que necesitamos en política son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén preparados para asumir responsabilidades personales.
Tales individuos son difíciles de encontrar dentro de un sistema de partidos, aun cuando las elecciones no impliquen representación proporcional. Aun no hemos encontrado como vivir sin partidos, aunque sería mejor que no tenerlos.
Una consecuencia inmediata de la representación proporcional es que tiende a aumentar el número de partidos existentes. A primera vista, tal cosa parecería deseable: más oportunidades, menos rigidez, más crítica y, por lo tanto, una mejor distribución de la influencia y del poder.
Sin embargo, esta primera impresión resulta totalmente equivocada. La existencia de varios partidos conduce, esencialmente, a hacer inevitable los gobiernos de coaliciones, lo que dificulta la formación de cualquier gobierno nuevo y la posibilidad de mantenerlo unido durante un tiempo razonable.
El gobierno de la minoría
Mientras que la representación proporcional se basa en la idea de que la influencia de un partido debe ser proporcional a su poder electoral, un gobierno de coalición permite, muy a menudo, que los partidos pequeños ejerzan una influencia desproporcionadamente grande y con frecuencia decisiva, tanto en la formación como en la disolución de un gobierno y por lo tanto, en todas sus decisiones. Y significa la dilución de las responsabilidades, ya que en un gobierno de coalición la responsabilidad de todos y de cada uno se ve reducida.
La representación proporcional, y la multiplicación de partidos que resulta de ella, puede tener un efecto negativo cuando se trata de decidir algo tan importante como la manera de proceder para deshacerse de un gobierno mediante la votación parlamentaria. Los electores tienden a esperar que ninguno de los partidos obtenga una mayoría absoluta. Con esa idea en mente, es difícil que voten contra cualquiera de ellos. Como resultado, el día de la votación, ningún partido se ve rechazado, ninguno inculpado. Por lo tanto, nadie ve el día de las elecciones como el Día del Juicio, como un día en que un gobierno responsable debe rendir cuentas de lo realizado y de lo omitido, de sus éxitos y de sus fracasos, como un día en que una oposición responsable tiene que dar a ese gobierno una respuesta crítica y tiene que señalarle los pasos que debería haber dado y por qué.
En tales circunstancias, la pérdida de 5% o 10% de los votos por uno u otro partido, no se ve como un veredicto acusador. La miran como una fluctuación temporal de su popularidad. Con el tiempo, la gente se va haciendo a la idea de que ninguno de los partidos políticos o sus líderes pueden considerarse responsables de decisiones que tal vez se vieron forzados a tomar por formar parte de un gobierno de coalición.
Desde el punto de vista de mi nueva teoría, el día de las elecciones debería ser el Día del Juicio. Como lo dijo Pericles hacia el año 430 A.C: “aunque sólo unos pocos puedan crear una política, todos estamos autorizados para enjuiciarla”. Por supuesto, nuestro juicio puede resultar erróneo, y a menudo lo es. Pero si hemos vivido un tiempo bajo el poder de un partido y hemos resentido sus consecuencias, estamos calificados –por lo menos en alguna medida- para enjuiciarlo.
Esto presume que el partido en el poder y sus líderes sean totalmente responsables de lo que hacen, lo cual, a su vez, presupone, necesariamente un gobierno de mayoría.
El sistema bipartidista
Para que un gobierno de mayoría sea posible, necesitamos algo que se aproxime a un sistema bipartidista como el de la Gran Bretaña o el de los Estados Unidos. Y como la representación proporcional hace difícil alcanzar aquella posibilidad, sugiero, en nombre de nuestro interés de establecer responsabilidades en el parlamento, que resistamos a la tentadora idea de que la democracia exige una representación proporcional. Deberíamos luchar entonces por un sistema bipartidista, o por algo que se le acerque, ya que dicho sistema alienta a ambos partidos a vivir un continuo proceso de autocrítica.
Este punto de vista provoca con frecuencia, objeciones dignas de atención sobre el sistema. Por ejemplo: que “un sistema bipartidista limita la formación de otros partidos”. Correcto. Pero en el seno de los dos grandes partidos británicos y estadounidenses los cambios que se han dado han sido considerables. Esa limitación no implica, pues, falta de flexibilidad.
Lo que importa es que en el sistema bipartidista, el partido derrotado tiende a tomar en serio su fracaso electoral. Esto puede llevarlo a una reforma interna o a la revisión de sus metas, es decir, a una reforma ideológica. Si el partido sufre dos derrotas consecutivas, o acaso tres, la búsqueda de ideas nuevas puede alcanzar proporciones frenéticas –proceso sin duda saludable, y que suele darse aun cuando la pérdida de votos no sea muy grande.
En cambio, es muy poco probable que suceda lo mismo bajo un sistema de múltiples partidos y coaliciones. Tanto los líderes de los diferentes partidos como el electorado, sobre todo cuando la pérdida de votos no es considerable, tienden a tomar el cambio con bastante calma. Lo ven como parte del juego –ya que ninguno de los partidos ha asumido responsabilidades claras. Una democracia necesita partidos más responsivos; que estén, si es posible, constantemente en estado de alerta. De hecho, la tendencia a la autocrítica tras una derrota electoral es mucho más fuerte en los países con un sistema bipartidista que en aquellos donde hay múltiples partidos. Y, contrariamente a lo que a primera vista se piensa, los sistemas de dos partidos suelen ser más flexibles que los pluripartidistas.
Suele afirmarse: “la representación proporcional propicia la aparición de un nuevo partido. Y la mera existencia de un tercer partido puede contribuir notablemente a que mejore la actuación de dos partidos grandes”. Puede ser, ¿pero qué sucede si emergen cinco o seis partidos? Como hemos visto, un partido pequeño puede alcanzar un poder totalmente desproporcionado si está en condiciones de decidir con cuál de los dos grandes puede aliarse para formar un gobierno de coalición.
Y se afirma también: “Un sistema bipartidista es incompatible con la idea de una sociedad abierta –con la apertura de nuevas ideas y con la idea de pluralismo”. Respuesta: tanto la Gran Bretaña como los EEUU están abiertos a nuevas ideas. Una apertura total sería autodestructiva, tal como sería una libertad total. La apertura cultural y política son dos cosas distintas.
Por último, mucho más importante que abrir cada día más el debate político, puede ser la adopción de una actitud adecuada hacia el Día del Juicio [político]. Lampadia